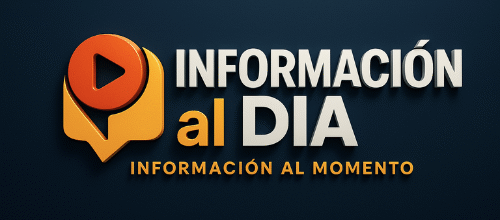Los alimentos ultraprocesados se han convertido en uno de los mayores desafíos de salud pública del siglo XXI. Su consumo crece con rapidez en México y en buena parte del mundo, impulsado por una industria poderosa y una oferta cada vez más accesible y agresivamente promocionada. Hoy, un equipo internacional de 43 especialistas los califica como “el nuevo tabaco”: un producto nocivo que requiere controles firmes, políticas públicas contundentes y una estrategia global coordinada para proteger a la población.
La advertencia aparece en una serie especial de tres estudios publicados por la revista científica The Lancet, considerada una de las más influyentes en medicina. Este metaanálisis, el más completo realizado hasta ahora, recopila la evidencia disponible sobre el impacto de los ultraprocesados en la salud mundial y plantea medidas urgentes para enfrentar su avance.
Durante la presentación del informe, Phillip Baker, investigador de la Universidad de Sídney, fue categórico: reducir el consumo no puede dejarse únicamente a la responsabilidad individual, pues existe un entorno alimentario dominado por empresas que controlan la producción, el precio y la visibilidad de estos productos. “Hay que regularlos como se hizo con el tabaco”, afirmó.
Los ultraprocesados están elaborados con ingredientes baratos, aditivos, saborizantes, edulcorantes y sustancias químicas que abaratan costos pero empobrecen su calidad nutricional. Se caracterizan por aportar exceso de sal, azúcar y grasas poco saludables, además de contener muy poca fibra y proteínas. Su crecimiento masivo ha modificado los patrones alimentarios tradicionales, deteriorando la calidad de la dieta y elevando la incidencia de enfermedades relacionadas con la alimentación.
El primer artículo revisa 104 estudios científicos que vinculan un elevado consumo de estos productos con un mayor riesgo de obesidad, diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares, depresión, daño renal e incluso una mayor probabilidad de muerte prematura. Aunque estos efectos se manifiestan a nivel individual, la raíz del problema es estructural: los ultraprocesados han colonizado supermercados, escuelas, oficinas y espacios públicos, convirtiéndose en la norma y no en la excepción.
Las cifras confirman la tendencia. En España, la proporción de calorías provenientes de ultraprocesados se triplicó en tres décadas, mientras que en China pasó del 4 % al 10 %. En México y Brasil el crecimiento también es notable: se duplicó en cuarenta años, al pasar del 10 % al 23 %. En Estados Unidos y Reino Unido, donde estas industrias llevan más tiempo arraigadas, el consumo supera el 50 % de la ingesta diaria.
Ante este panorama, el segundo estudio propone un conjunto de políticas contundentes. Entre ellas destaca un etiquetado claro en la parte frontal —similar al de las cajetillas de tabaco— que indique sus aditivos y el riesgo que representan para la salud. También plantea retirar ultraprocesados de escuelas y hospitales, limitar su presencia en los supermercados, restringir su publicidad e imponer impuestos más altos que desincentiven su compra. Lo recaudado, sugieren los autores, debería destinarse a aumentar el acceso a alimentos frescos, especialmente en hogares con menos recursos.
Para Camila Corvalán, directora del CIAPEC en Chile, el precio es uno de los factores clave: “Comprar ultraprocesados no puede ser tan barato. Hay que encarecerlos y facilitar el acceso a comida fresca y saludable”. Países que ya han implementado impuestos a bebidas azucaradas o etiquetados frontales muestran avances, pero el reto va más allá de medidas aisladas.
El tercer estudio profundiza en el papel de las empresas globales que dominan el mercado. Según los investigadores, estas compañías no solo producen y distribuyen alimentos ultraprocesados, sino que utilizan estrategias políticas, legales y mediáticas para influir en los gobiernos y moldear la opinión pública. Al coordinar grupos de presión, financiar campañas e intervenir en debates científicos, logran frenar o diluir regulaciones que podrían limitar sus ganancias.
The Lancet advierte que esta dinámica se parece cada vez más a la que se vivió durante décadas con la industria tabacalera: un producto dañino normalizado por la publicidad, defendido por intereses económicos y protegido por tácticas políticas sofisticadas. Frente a ello, los autores sostienen que “es urgente y factible” una respuesta sanitaria global que reequilibre los sistemas alimentarios hacia modelos centrados en la salud, la equidad y la sostenibilidad.
México, uno de los países donde la epidemia de obesidad y diabetes tiene consecuencias más graves, se encuentra en un punto crítico. El creciente consumo de ultraprocesados exige decisiones firmes y coordinadas que vayan más allá de la información al consumidor. Como ocurre con el “nuevo tabaco”, la solución no está solo en cambiar hábitos individuales, sino en transformar el entorno alimentario que moldea esos hábitos todos los días.